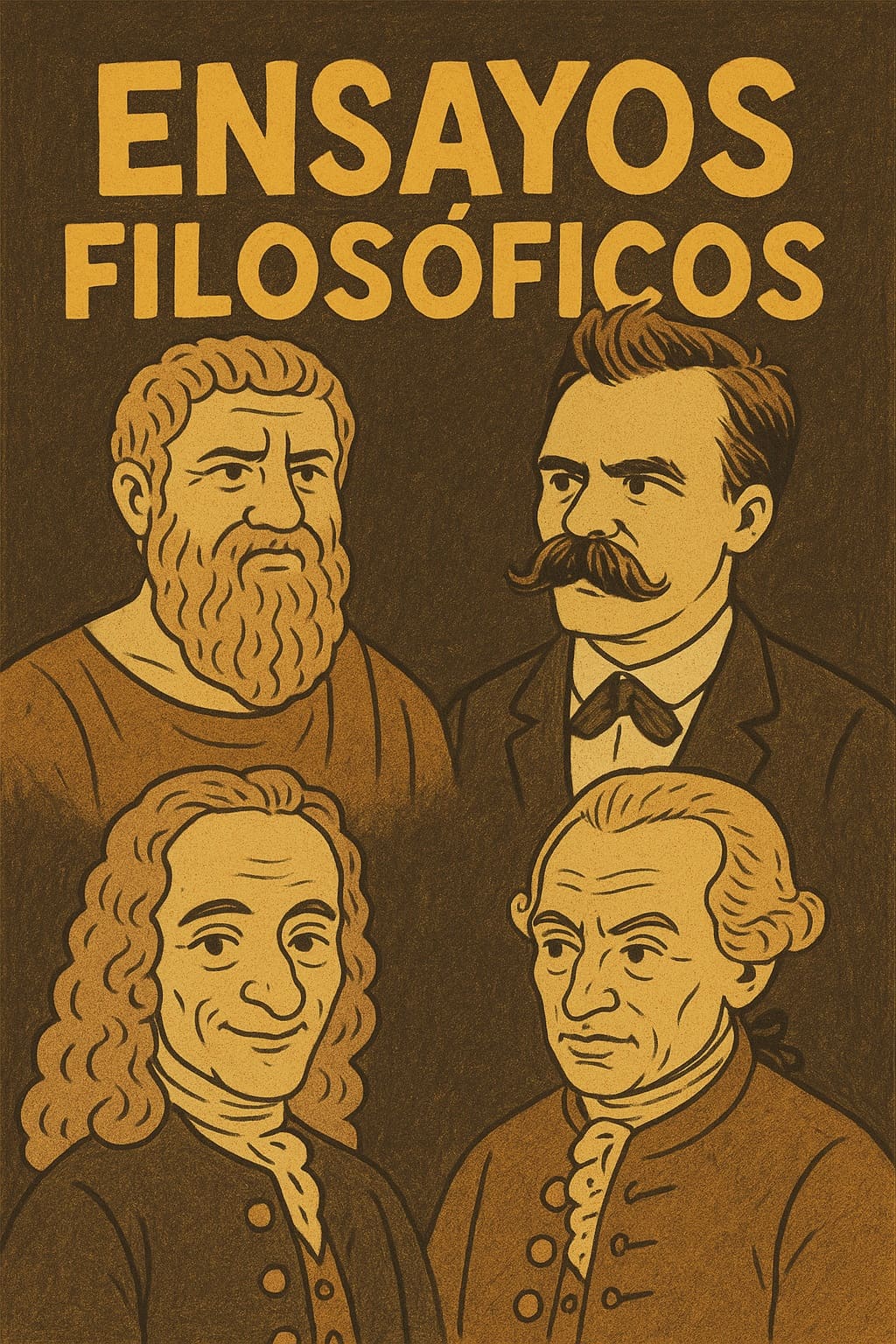La creencia se ha permeado en el plano religioso, social, científico y del sentido común, al parecer ella es el eslabón que une todos los procesos cognoscitivos del ser humano: todos llegan a ella. Si la fe es un método de conocimiento, entonces su verdad se convierte en creencia, si socialmente se acepta una opinión o idea como verdad, entonces ésta se convierte en una creencia, inclusive, si la ciencia llega a un conocimiento, ella se torna una creencia. Es claro, entonces, que la idea de verdad y de creencia comparten ropas, aunque me atrevo a afirmar que son la misma carne. Platón notó la creencia como eje articulador del saber, ya que aparece tanto en el mundo tangible como en el mundo de las ideas. La creencia sin más y la creencia justificada se tornan rutas epistemológicas que o, garantizan la verdad, la imponen o la exponen.
La creencia, en primer lugar, se muestra dual, pareciera mostrar la verdad subjetiva, por un lado y, la verdad objetiva, por otra. La jerarquía de la creencia se torna en lo que muchos han interpretado como imaginarios, prejuicios o hábitos cognitivos, siendo estos los de bajo nivel, mientras que las ideas demostradas fácticamente, justificadas lógicamente y/o experimentadas técnicamente, pertenecen a los altos niveles. ¿En dónde se ubican la religión, el arte, la ética, la política y la filosofía? Son asuntos que dependen de la creencia subjetiva, pues no existirá una objetividad al respecto. Sin embargo, es interesante cuestionarse, al menos dos asuntos:
- ¿Realmente existen dos niveles de creencia?
- ¿Puede algún producto cognitivo superar el nivel de creencia?
Ambas cuestiones emanan de la necesidad y urgencia de limitar, nuevamente, el conocimiento humano, no como lo hacía Kant desde las condiciones de posibilidad del mismo, sino desde el asesinato completo de aquello que se puede conocer. Lo que más ha dignificado al ser racional, no es tanto su facultad cognoscitiva, sino los productos que alcanza, a saber, los conceptos verídicos. No obstante, muchos, por no decir todos, son conceptos circulares que emanan de la razón y a ella vuelven, por más nociones que surjan del sentimiento o de la intuición, todos se entremezclan con la razón, perdiendo la condición necesaria para ser conocimiento, puesto que es claro, no se le puede llamar conocimiento a aquello que hace el ser humano, porque, como lo enseñó Protágoras, aquél es la medida de todas las cosas, en tanto que son y en tanto que no son. Si hay algo llamado conocimiento debe ser, por lo tanto, extrahumano, extra racional, en otras palabras, sentido (sentimentalmente). Paso de largo el asunto de la psicología y de la fisiología de la sensación, está bien que los órganos de los sentidos capten y que se interprete o se traduzca la información, pero ni esto es racional ni esto es intuitivo.
En otrora la religión y el arte se vanagloriaban de poseer, intuitivamente, la verdad. Ambas se entronan en un plano más allá del epistémico, a saber, el contemplativo. Sin embargo, ambas, al final, precisan de los conceptos para permanecer y afectar al sujeto, pues sin ellos, todos los seres no-racionales, estarían habilitados para la religión y para la creación del arte. Por el contrario, si se reconoce que los animales no-racionales, hacen parte activa del arte y de la religión, entonces, se reconoce que, al menos, ambos asuntos son irracionales y, lo que hasta ahora hemos considerado como fenómeno religioso y estético, no puede ser en verdad, religión ni arte.
La creencia, en segundo lugar, se muestra estática, conservadora y eje regulador, es decir, ella se presenta como un esquema actitudinal (emoción y acción). En otras palabras, muestra un rol diferente de la verdad y, por lo tanto, una condición sui generis que fluye en el campo vital de los individuos. En efecto, la creencia está a la base de toda acción y decisión individual y, me atrevo a decir, revolución social acaecida y las venideras. Si alguien hiciera un elogio a las capacidades cognoscitivas, más que hacerlo a la razón, debería hacerlo a la creencia, pues es ella la bisagra que está en medio de las circunstancias y la acción. Incluso, desde esta perspectiva, se devela la necesidad de que los animales no-racionales, toman decisiones por creencias, ya sean inscriptas en sí mismos o adquiridas por sus experiencias sensoriales. Desde esta óptica, la creencia está a la base de todo acontecer consciente.
Ahora bien, considero que analizar ambas posturas, puede arrojar mayores luces sobre la creencia y permitirá crear una creencia más arraigada al respecto. Desde esta óptica, conocer la creencia es verificar el estado de cosas que, simplemente, se mantienen, pero también los acontecimientos que acaecerán. Con esto como base, se reconoce, entonces, que la creencia ha de ser dilucidada, por un lado, para refinar las propias y actualizar las antiguas y, por otro lado, para saborear la creación de nuevas creencias.
Para lograr lo anterior, iniciaré revisando la creencia dual; en segundo lugar, ahondaré sobre la creencia actitudinal como motor de acción individual y social. Por último, ensayaré una creencia anómala.
- La dualidad de la creencia.
La verdad y la creencia parecieran ser dos dimensiones contradictorias del conocimiento. No obstante, son una y la misma, siempre y cuando se reflexiona como producto final del proceso cognitivo. Aunque, dicho sea de paso, tanto el procedimiento como el producto parten de una “verdad” o una “creencia”. Pocas veces la hipótesis ha sido una opinión sin credibilidad. Es interesante como para algunos, la creencia difiere de la verdad, en cuanto que la primera puede ser falsa, mientras que la segunda sí y solo sí es verídica. ¿A caso existe el criterio de veracidad?
Por el contrario, la creencia aparece como criterio de verdad: cuanto más crees algo más verídico es. En efecto, la creencia muere allí, donde la mentira se ha develado. No cabe duda, entonces, que todo acto cognoscitivo parte de la creencia y hacia allí se dirige: nada inicia desde la nada, todo saber es construido desde una base. Esto explica el porqué Descartes debió dudar desde las raíces mismas de todo conocimiento, porque la instalación del mismo es una creencia. Además, esto demuestra la razón por la cual el sistema cartesiano parte de la duda y culmina como el mayor sistema de creencias cognoscitivas. No obstante, y con esto cierro dicha idea, la duda surge de la creencia de que es el camino más seguro a tomar.
Es evidente, entonces, que todas las creencias invitan, latentemente, a ser cuestionadas, pues el verdadero objetivo racional no es conocer, sino creer con la total seguridad. Lastimosamente se ha dejado de lado el criterio de la seguridad, para algunos lo será el método científico, para otros, las conexiones lógicas de lo conocido y, para los más osados, su propio termómetro de creencias, como si fuera un asunto subjetivo, es decir, se cree lo que más se comparte, lo que conecta con cada uno. Todo esto, para mencionar el porqué la religión interpela a la constante crítica, pero al mismo tiempo a la imposibilidad de erradicarla del plano cognoscitivo. En efecto, el fenómeno religioso está arraigado en la cultura, por el simple hecho de ser una creencia primordial en cada uno, sea como algo verídico, es decir, anquilosado o, simplemente, como algo que no surge efecto epistémico, porque ha permitido el ingreso de otras creencias: científicas, filosóficas, etc. Es decir, si ya se hubiese patentado la falsedad de la religión, la creencia habría cedido; sin embargo, son pocos quienes creen firmemente que la religión haya muerto, basta con abrir los ojos.
Algunos individuos, partiendo de la necesidad de desalojar la creencia religiosa de su plano cognoscitivo, encontraron creencias científicas que poco a poco fraguan otras creencias. En otras palabras, la ciencia es la minería de las creencias, cada vez que una teoría pica una creencia, surgen otras, demostrando, no sólo la extensa, agobiante y cansada jornada científica, sino la interminable labor de búsqueda del material precioso.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado, cabe preguntarse si realmente existen verdades subjetivas y verdades objetivas o, mejor, creencias personales y creencias universales. Si se pregunta desde el ámbito de la veracidad, la mayoría no negaría que tales verdades se pueden distinguir. Sin embargo, desde la dimensión de la creencia, considero que, debe hacerse un análisis más profundo, porque al final no es tan importante el qué de la creencia, sino el cuánto de la misma. En otras palabras, que sea verdad que 1 + 1= 2 y que dicha verdad sea cierta objetivamente es un asunto más somero de ¿por qué creemos que 1 + 1 = 2? Porque dicha creencia se instala en cada individuo como una creencia universal/personal al mismo tiempo. Para profundizar un poco más, el hecho de que Dios exista, puede ser considerado como una verdad subjetiva, pues al parecer no se ha demostrado objetivamente que dicha entidad exista, y no se ha logrado, porque: 1. No cuenta con objetividad similar para los seres racionales. 2. Los criterios de análisis y comprobación son cambiantes en cada sujeto racional. Pero el hecho de que Dios exista se instala en la creencia de manera diferente, porque creer en su existencia se implanta de manera universal/personal al mismo tiempo.
En otras palabras, la creencia es la esencia de la verdad. Mientras se crea en algo, ese algo es verdadero, si alguien muestra la falsedad de la misma, dicha creencia se torna y se apropia de lo verídico. Pareciera que la creencia precisa de la verdad, necesita de ella o, mejor, son los individuos quienes precisan de la creencia y, por lo tanto, de la verdad. Sea quien sea, científico, escéptico, dogmático, fanático, entro otros, instalan sus conocimientos en la creencia, el asunto es que ésta toma cualquier verdad como residencia, por eso es tan difícil eliminar una creencia o aceptar la falsabilidad de la misma, puesto que se generaría un vacío epistémico, por muy corto que sea, lo cual inmovilizaría al sujeto. De aquí que Descartes tuviese que aportar una moral provisional, es decir un código de creencias para la actuación, porque mostrar la falsabilidad de la conducta, implicaría la inmediata veracidad.
Ahora bien, retomando, que existan verdades objetivas o subjetivas sólo es prueba de que la base de todo conocimiento o producto cognoscitivo es la creencia y que, ésta además de ser el punto de partida, también es el punto de llegada. No hay ningún sujeto sin creencias, pero pueden existir sujetos sin verdades. Desde esta óptica, la creencia no es dual, es una y la misma, pareciera ser el estado base de la dimensión cognoscitiva de los individuos. El asunto cambia con la verdad, mientras que la verdad subjetiva se elimina con la objetiva, la creencia no se elimina en ningún momento.
Con base a lo anterior, vale la pena preguntarse si existe algún producto cognoscitivo que supere la creencia; sin embargo, la respuesta ya está clara. Mientras que la verdad, se ha enarbolado como máximo producto cognoscitivo, sólo alcanzada bajo recursos precisos, con procedimientos de alto “valor” y, en ultimas, sólo conquistada por el animal racional, pareciera que ningún otro producto cognoscitivo se iguala a ella. En efecto, no hay ningún recuerdo sutilmente recreado, ni objeto imaginado perfectamente construido o, mejor aún, no hay concepto abstraído lógicamente que supere la dimensión epistémica de la creencia, porque estos tres procesos cognoscitivos, a saber, memoria, imaginación y pensamiento giran en torno a la verdad, como elementos constitutivos de la misma, es decir, sea los tres o sólo sea uno, se juzga por y para la verdad. Pero es aquí donde la creencia aparece y subsume dichos procedimientos, puesto que un recuerdo falso, si está circunscrito a la creencia, será altamente improbable que se demuestre su falsedad. ¿Dicho recuerdo fue verdadero? ¿Esto que imagino puede ser verdadero? ¿Este concepto alcanza a la verdad? La verdad, por lo tanto, es el máximo estado de los productos cognoscitivos.
No obstante, dicha verdad sólo es posible desde el plano de la creencia, puesto que la verdad es el valor con el cual se juzga, pero es la creencia quien posibilita que se pueda juzgar como verdadero. Sin embargo, la creencia no sólo se establece como el máximo producto, se menciona de paso que incluso la psicología no lo establece como un proceso, obviando que sin ella no existiría la estabilidad de los demás procesos cognoscitivos, en efecto, la creencia aparece como la antesala, pero también como el lugar a hospedarse, de los procedimientos cognoscitivos: se cree que se siente, se cree en la percepción, se cree en la memorización, se cree en la imaginación y se cree en el concepto, en últimas, se cree en la verdad.
- La creencia estática.
Si bien consideré la creencia como la condición de posibilidad de otros procedimientos cognoscitivos, implica, al menos:
- La necesidad de develar la creencia como procedimiento cognoscitivo y no sólo como producto.
- Cualquier sujeto, racional o no-racional, implican la creencia.
- La creencia y la consciencia parecieran caminar al unísono.
En otras palabras, la creencia se convierte en el criterio rector del ser consciente. Ella se ubica como la condición propia del sujeto para sostenerse o, mejor, para sujetarse. En otras palabras, el sujeto lo es tanto cree. Todo sujeto de conocimiento, sea racional o no, se sujeta a sus creencias y, con esto, se aclara al menos que, la epistemología no ha de ser el estudio del conocimiento verdadero, sino el estudio del sistema de creencias. Lastimosamente, faltan años y personal para elucidar dicho plano.
Que se haya mostrado, arriba, que la creencia no es dual, es señal, entonces, que la creencia por sí misma no es un asunto netamente personal, sino que es un asunto universal. Y es desde ella que se conecta, realmente, lo epistémico con lo ético. Quizás la psicología social, muy lejos de lo que se ha estado hablando en estos apartados, ha logrado ofrecer ideas que permiten entender lo anterior, entre ellas:
- la creencia es una expresión de autoidentidad, es decir, la creencia es el reflejo del Yo psicosocial, el cual se muestra como una unidad. En otras palabras, la creencia se ubica como la razón identitaria, se es lo que se es debido a las creencias y se deja de ser uno para ser otro, gracias, también, a las creencias.
- Las actitudes, emociones y hábitos, según lo anterior, emanan de las creencias adquiridas, construidas o refinadas. Significa, al final, que sólo se es lo que se cree. Dime en qué crees y te diré quién eres.
Trayendo a colación este par de ideas se descubre, entonces, que la creencia es el hilo que teje todo lo que ocurre y lo que ocurrirá. La creencia es el criterio máximo de acción, por eso la ética ha intentado ser normativa, porque ha intentado conquistar las creencias de los sujetos, pero su rol no ha de ser normativo, sino comprensivo. En efecto, comprender las creencias propias y las ajenas será el camino para una ética universal. No obstante, la ética comprensiva se ha malinterpretado y se le ha considerado una ética que normativiza desde su contexto, o en su precariedad, una ética que parte de una antropovisión (cosmovisión); cuando en realidad se ha de comprender la creencia en sí misma para reconocer a cada individuo. La ética comprensiva no deja por fuera a los animales no-racionales, pues ella comprende que dichos individuos también son sujetos y, por lo tanto, seres de creencias.
Bajo este análisis, si bien la verdad es el criterio epistémico, pero ella está supeditada a la creencia, se puede aclarar, en este apartado que, la creencia en las creencias se puede establecer como criterio ético. No obstante, se presienten opiniones alternas, tales como, ¿qué creencia es más importante? ¿son más esenciales quienes pueden creer más?, etc. Olvidando, en principio, que la creencia es una y la misma: este proceso cognoscitivo lo compartimos los sujetos. A aquellos que se les ocurra expresar que la creencia implica conceptos, entonces, lo invito a reflexionar psicológicamente los procesos cognoscitivos, porque hasta la fecha, a ninguno se le ha ocurrido establecerlo como antesala de los mismos, como si el hecho de sentir y percibir no implicara la creencia. La mirada temerosa de un animal que ha sido golpeado altamente, muestra su creencia en la posible golpiza que otros le darán, estoy seguro que no hay concepto aquí. Si, además, alguno dijese que este ejemplo sólo muestra el hábito, le respondería que, por un lado, una sola golpiza basta para generar la creencia y, por otro lado, que dicho hábito es hijo directo de la creencia.
Por último, la creencia como criterio ético explica, en principio, la sensación de placer cuando se actúa como se creyó y el resultado, de igual manera, resulta como se creyó. Sea inmediato o mediato, cuando alguien toma una decisión, bajo la creencia estrecha de lo que está haciendo, siente satisfacción al ver como todo fluye como lo consideró. También, el hecho de que se sienta un dolor torturante en una decisión y actuación, lo es porque actuó en contra de su creencia o, peor aún, porque tras su actuación logró develar que su creencia era falsa y, al apegarse a la nueva verdad creíble, su acción se tornó contra natura.
- La creencia anómala.
Es evidente, según todo lo expuesto, que la creencia es un sensor rector de los sujetos, tanto a nivel epistemológico como a nivel ético. La cruzada contra las creencias, sean científicas o religiosas, sean ideológicas o culturales, es una guerra perdida, sin sentido y, si de algo sirve, inmoral. En primer lugar, surgen unos caballeros de la verdad que, parecieran eliminar las creencias bajo sus estandartes metódicos y deductivos. Estos caballeros no se dan cuenta que sus verdades son creencias más o menos justificadas que las de los demás. Luego, llegan los paladines de la duda, aquellos que consideran que ninguna creencia es provechosa, los mal llamados escépticos, quienes creen en la duda como en cualquier otra creencia; porque los verdaderos escépticos sí tenían creencias interesantes, al menos, el epoché práctico es una creencia que demostró la inexorable relación entre lo epistémico y lo ético.
Hasta el momento me he aventurado a hablar de la creencia epistemológica y la ética, además, de mencionar la creencia como criterio de identidad, gracias a la psicología social. Sin embargo, hasta qué punto la creencia traspasa a cada uno, es borroso e imperceptible. También, el hecho de que la creencia se rotule desde lo epistémico y no desde lo místico, desde lo ético y no desde lo estético es un bache que, no es el momento de reparar. No obstante, si ella está a la base de los procesos cognoscitivos, entonces ella está en todo lo que acaece conscientemente. Quizás, en lo inconsciente la creencia no tiene cabida, por extraño que parezca, pues pareciera que su trono está en dicha dimensión. No obstante, reitero, no hay categorías para reflexionar la creencia de lo inconsciente, por el momento siento que la creencia es consciente, aunque no las conozca todas. Para ser más sincero, pienso que la creencia y el deseo, por mencionarlo más concreto, son asuntos distintos que, incluso van en caminos opuestos; de allí que siempre se intente creer, con toda la fuerza, en los asuntos volitivos, sueños, metas y propósitos se creen cien por ciento, pero aquél deseo íntimo, pareciera que no genera creencia alguna; por el contrario, pareciera que busca todo lo contrario a la creencia.
Por el momento, está claro que el Yo pienso, luego existo es una conquista epistémica, aunque no profunda, porque si a la base está la creencia, entonces si yo creo, luego vivo. Quizás con la creencia no soy autoconsciente, pero si dirijo la vida. Reitero, todo sujeto que viva es, realmente, un ser creyente. Su vida gira en torno, a sus hábitos, a sus actitudes y, por si fuera poco, a sus “verdades”. A decir verdad, lo único que logra diferenciar a los animales racionales de los no-racionales, en este plano, es la capacidad de dudar sobre las creencias propias y creo, que en esto me estoy equivocando.